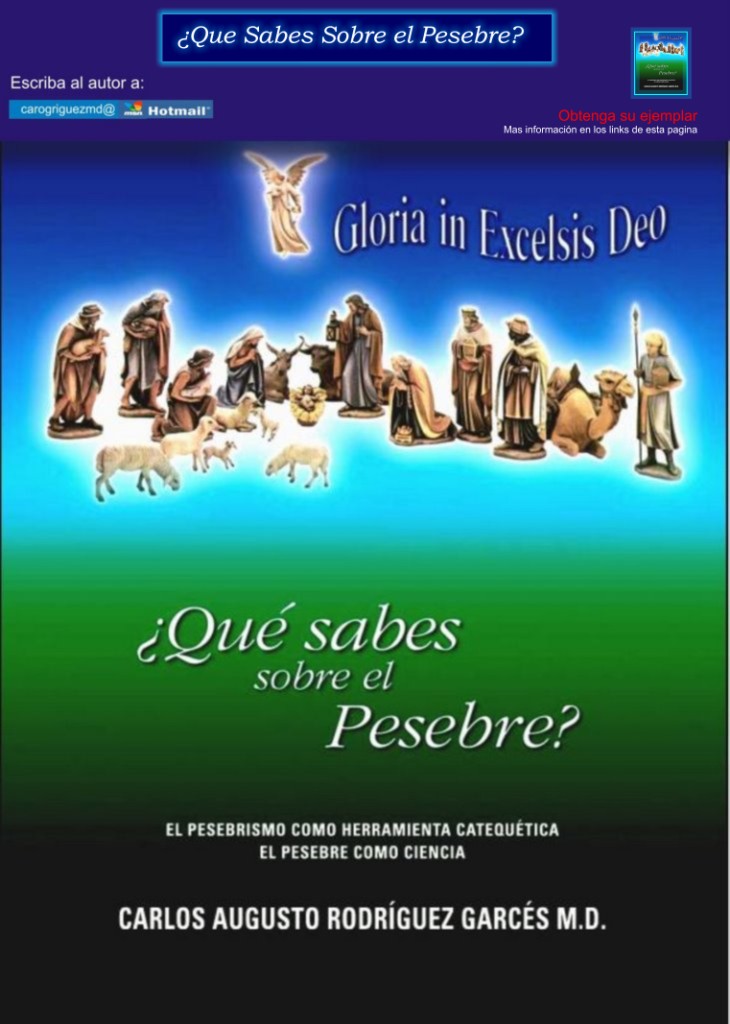Observando un fragmento de nuestra historia reflexionamos sobre la duda que surgió con el descubrimiento de América, al preguntarse los europeos:
¿Los Indios del Nuevo Mundo son hombres como los otros?
Es inverosímil que un gran imperio haga autocrítica y se cuestione sobre sus propios métodos de conquista y de colonización, quizás el imperio español fue el primero y último.
A partir de las Leyes Nuevas promulgadas el 20 de noviembre de 1542 por el Emperador Carlos V que prohibían la esclavitud de los indios y la encomienda hereditaria, se originó en las colonias una protesta por los encomenderos especialmente en Perú, donde estalló la guerra civil de 1545 obligando al monarca a abolirla, quien más tarde ordenará la suspensión de los descubrimientos y las conquistas pendientes hasta decidir si eran justos.
Para la época se requería la intervención papal del Vaticano, el obispo de Roma se pronunció enviando un legado papal a la ciudad española de Valladolid para análisis, estudio y decisión que marcaría por muchos años la suerte de millones de personas.
 En el Convento de San Gregorio se cuestionaba si los pobladores del Nuevo Mundo tendrían alma o no. La indecisión de los asambleístas originó dos bandos, uno de juristas representados por Juan Ginés de Sepúlveda, filósofo de corte aristotélico, teólogo esclavista y jurista que había escrito en Roma por 1535 contra quienes defendían las políticas pacifistas, su “Demócrates primus”. Este prestigioso humanista acababa de publicar otra obra agregando y retocando la anterior, su “Demócrates Secundus” o “Tratado de las justas causas de la guerra contra los indios”
En el Convento de San Gregorio se cuestionaba si los pobladores del Nuevo Mundo tendrían alma o no. La indecisión de los asambleístas originó dos bandos, uno de juristas representados por Juan Ginés de Sepúlveda, filósofo de corte aristotélico, teólogo esclavista y jurista que había escrito en Roma por 1535 contra quienes defendían las políticas pacifistas, su “Demócrates primus”. Este prestigioso humanista acababa de publicar otra obra agregando y retocando la anterior, su “Demócrates Secundus” o “Tratado de las justas causas de la guerra contra los indios” Para él, como para Aristóteles, “ciertos hombres son esclavos natos, lo que importa es la salud del alma”. Obra en la que propugnaba una evangelización radical de todos los territorios conquistados, y, a la vez, la supresión de los llamados valores indígenas.
Residiendo en la corte del emperador fue llamado como su cronista, mostrando siempre habilidades para defender los intereses del Imperio, a pesar de sostener que todas las guerras, incluidas las defensivas eran contrarias a la religión católica, por lo que fue comisionado por el papa Clemente VII, visitador general para resolver el asunto.
El otro grupo de teólogos dominicos formado por Melchor Cano, Domingo de Soto, Bartolomé Carranza de Miranda y el franciscano Bernardino de Arévalo, quien apoyó luego a la contraparte, era abanderado por Fray Bartolomé de las Casas, ardiente protector de los indios, quien habiendo viajado a México con su secretario, el padre Rodrigo de Ladrada en 1538 para participar en el capítulo de la orden dominicana, obtuvo la expedición de varias cédulas reales que favorecían los trabajos de su misión en Tezulutlán.
Admirador de las grandes ciudades, el orden político y social de las sociedades americanas, el carácter agradable y pacífico de las gentes, frente a la brutalidad, el egoísmo y la mentira de los conquistadores, escribe en un corto tiempo su célebre “Brevísima relación de la destrucción de las Indias”, y “Los dieciséis remedios para la reformación de las Indias”.

En 1544 llevó a Chiapas 45 frailes dominicos y un equipo laico de 5 personas, el mayor contingente misionero jamás reunido hasta entonces. El emperador solicitó que la reunión fuese en Valladolid, allí en el Convento de San Gregorio funcionaba el Colegio de Sabiduría, donde los padres dominicos estudiaban y transmitían a sus alumnos los conocimientos de la época, era así un lugar perfecto para decidir el destino de los hombres. Las consecuencias emanadas de las decisiones tomadas entonces condicionarían la evolución de la historia de una buena parte de la humanidad. En este espacio conventual se desarrolló un gran debate inflamado, barroco, profundo y premonitorio donde Fray Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, fueron los protagonistas.
El estudio pormenorizado de la gran documentación de la época, deja sobresalir aquella polémica entre dos situaciones que denominaron “La gran controversia de Valladolid” de 1550
En sus cuatro argumentos y fundamentación, Sepúlveda haría uso copioso de citas del Nuevo y Antiguo Testamento, para justificar la guerra contra los indios:
1- Siguiendo en opinión de Aristóteles, sostenía que "la condición natural de algunos pueblos es inferior, por lo que deben someterse al superior bien sea de manera pacífica o por la fuerza de las armas" sin entender esa cualidad esencial de la naturaleza indígena, sino como un desarrollo mental volitivo que podría cambiarse por cultura. Se apoyó en Proverbios 11,29 “Al que descuida su casa nada le queda, el necio siempre será esclavo del sabio” que al tenor filosófico puso en paralelo “Los que sobresalen en prudencia y talento aunque no en robustez física son señores por naturaleza, en cambio los tardos y torpes de entendimiento, aunque vigorosos físicamente para cumplir los deberes son siervos por naturaleza…”
Apela a San Pablo ante la condición bárbara de los nativos “cuyo fin es la muerte, cuyo dios es el vientre pues tienen sabor a cosas terrenas” En Colosenses dirá “Vosotros siervos, obedeced en todo a vuestros señores carnales …”
2- La guerra es legítima cuando se trate de desterrar crímenes contra la naturaleza como antropofagia, idolatría y sacrificios humanos. Aunque reconoce que lo único que puede echarse en cara es no ser cristianos, que adoren a un único Dios y respeten la naturaleza, cita a Romanos 2,14 “Pero los que no son judíos ni tienen la ley, hacen por naturaleza lo que la ley les manda, ellos mismos son su propia ley”
Acude a Levítico y Deuteronomio interpretando que dichas leyes contra la idolatría no son solo divinas sino naturales “Esos crímenes son tan nefandos que Dios destruyó a los cananeos, fereceos y demás pueblos por medio de Israel…” “Los mismos judíos fueron castigados por su idolatría con justísimas guerras… por Salmanasar rey de los asirios y Nabucodonosor rey de los babilonios” como relata el Libro cuarto de los Reyes. "También, Antíoco IV el griego y su gobernador Filipo" como consta en el segundo Libro de Macabeos.
Compara Génesis 19 con las naciones indias al igual que fueron Sodoma y Gomorra.
3- Aquí propugna que la guerra es justa si pueden salvarse muchos inocentes, aludiendo paradójicamente al auxilio del débil exigido por la Biblia. Cita Salmo: 72,12-13; Proverbios: 24,12; Eclesiástico: 17,14; Lucas: 10,30-37 y muchos otros.
4- Cree que la guerra es justa para facilitar la propagación cristiana y las tareas de los misioneros “Atañe al cumplimiento de un precepto evangélico de Cristo para atraer por un camino más corto a la luz de la verdad a una infinidad de hombres, errante entre perniciosas tinieblas” Veía ejemplos en el papa Adriano que exhortó a Carlomagno contra los lombardos y a Alejandro VI quien exhortó a los Reyes de España para atacar a los bárbaros, someterlos y permitir el camino de la predicación evangélica.
Ante este discurso, el arranque de Las Casas en su Apología, es contundente acusando a Sepúlveda de manipular toda clase de textos incluyendo los bíblicos, exponiendo:
“Quienes dicen de aquellos que vulgarmente son llamados indios, después de haber sido firmemente sometidos y después instruidos en la Palabra de Dios y la escuchen, cometen dos torpes errores: En relación con el derecho divino y humano yerran al abuzar de las divinas palabras y violentan el sentido de las Sagradas Escrituras, de los decretos papales y de las enseñanzas de los Santos Padres. De otra parte traen a colación historias que no son sino meras fábulas y desvergonzadísimos amaños con lo que hombres hostiles agreden al pobre pueblo indio. En segundo lugar yerran en cuanto al sentido del decreto papal de la bula del sumo pontífice Alejandro VI, cuyas palabras corrompen y violentan en apoyo de su opinión…”
El dominico refuta cada uno de los argumentos.
1-Tras defender la inocencia y mansedumbre de los indios, los considera más que otros pueblos, “Aunque son declives a la idolatría y al abandono” hace un análisis de los bárbaros. “Ellos son diferentes de los crueles y sanguinarios, pues carecen de lenguaje y no tienen idioma escrito. No tienen ley, ni fueros, ni regimiento político. No son libres por naturaleza, ,salvo cuando están en su patria, al no tener nadie que los gobierne” 2-Aquí hace un adiós a Aristóteles al contraponer el pensamiento del filósofo griego sobre los bárbaros a la eterna Verdad de Cristo advirtiendo que al ser todos los bárbaros hijos de Dios son capaces de entrar en el Reino de Cristo, quien también los redimió con su sangre.
3- Las Casas ofrece una serie de citas bíblicas sapienciales que muestran que Dios al separar reinos y gentes, en Deuteronomio: 32,8 "puso frente de cada pueblo mediante inspiración divina un príncipe y gobernadores". Cita Eclesiástico: 17,17, entre bárbaros e infieles, Proverbios: 8,15-16 a quienes Él mismo se encargaría de castigar al no cumplir con su deber.
4- La Biblia y la Ley divina hacen injustificable el dominar a otros pueblos bajo pretexto de superioridad cultural. Considera que los infieles que nunca abrazaron la fe en Cristo no son súbditos en acto sino solo en potencia, por tanto tampoco son súbditos de la Iglesia ni están sometidos a su autoridad.
Retomando la cita de Corintios: 5, usada por Sepúlveda para sostener la opinión contraria ¿Qué me compete a mí juzgar a los de afuera? ¿No es a los de dentro a quienes os toca juzgar? Dios juzgará a los de fuera, los infieles no pueden ser castigados por la Iglesia.
El dominico culmina su apología con una llamada a la evangelización pacífica de los nativos.
“Si buscáis indios, nuestros hermanos en Cristo para instruirlos en la Palabra de Dios, blanda, moderada, suave y humanamente atraedlos al redil de Cristo infundiendo en sus mentes el suavísimo Cristo “
Para ambos litigantes las Sagradas Escrituras son capaces de ofrecer criterios de actuación ante grandes cuestiones políticas de su tiempo, en especial de la legitimidad o no, de la guerra justa contra las poblaciones del Nuevo Mundo.
Juan Ginés de Sepúlveda al interpretar literalmente las citas veterotestamentarias, desconoce el contexto y la supeditación de estas al Nuevo Testamento. Las Casas con un mayor acopio de citas, hace una lectura más global de las Sagradas Escrituras.
Sepúlveda fuerza los textos apoyándose a veces en San Agustín, para hacerle decir lo que a él le conviene avalando la violencia en la conquista de la tierra prometida. Aunque Las Casas en alguna ocasión la usara para argumentar el comportamiento religioso de los nativos en cuanto a los sacrificios humanos, sitúa al Cristo neotestamentario como cumbre de revelación y pauta de comportamiento pacífico para la conversión de los indígenas.
Sepúlveda aunque más tarde fue preceptor de Felipe II, su obra sobre la que sustentara sus doctrinas referentes a la conversión de los infieles, fue condenada por el obispo de Segovia ante las Universidades de Salamanca y Alcalá.
Aunque ambos manejaron las mismas fuentes, Bartolomé elabora un discurso distinto, el de Ginés de Sepúlveda priva de la razón instrumental, la razón funcionalista, el dominico priva lo que Habermas llama la ética comunicativa y lo que en Kant aparece como discurso de la Ilustración.
Las Casas murió en el convento de Atocha a los 82 años, había acompañado a Colón en su tercer viaje y trascrito sus crónicas; fue un pensador de avanzada, teólogo de la liberación y artífice de Los Derechos Humanos cuatrocientos años antes de su actual proclamación, criticado y calumniado por muchos, nos deja este mensaje “Tenemos la obligación de recordar quiénes somos”.
¿Cuál sería el objeto subyacente en el discurso de Las Casas? “La otredad o el encuentro con el otro”.
Bibliografía:
Biblia de Jerusalem
A. Ozuna: “El tratado de las Doce dudas, como testamento doctrinal de Bartolomé de Las Casas”
J. A., Tudela “La cuestión dl otro en Bartolomé de Las Casas”
Juan Luis de León Azcárate: “La Biblia y la dignidad de los indios del Nuevo Mundo cuando la teología ilumina la política de una época”.
Raúl Hernández Vega: “El fenómeno en la conversión de Bartolomé de Las Casas”

 Esta pieza cómica fue
estudiada en profundidad por Agustín Rojas conocedor al dedillo del mundo de
los cómicos, dio una mirada viva y penetrante al interior del teatro de su
época.
Esta pieza cómica fue
estudiada en profundidad por Agustín Rojas conocedor al dedillo del mundo de
los cómicos, dio una mirada viva y penetrante al interior del teatro de su
época.