Enclavado en los brazos de la cruz, puesto en lo alto del ignominioso madero, a la vista de los cielos y de la tierra, “todo se ha consumado” (Jn:19,30)
Jesús ha muerto bajo el testimonio de sus tormentos, ha muerto el autor de la vida.
El cielo aparecía cubierto de tristes sombras, como si todas las iniquidades e ingratitudes de los hombres se hubieran condensado en nubes de tinieblas, sombras espantables que vagan por las alturas.
Jamás los siglos presenciarán un crimen como aquel que alumbró el sol lejano de aquella tarde, cuando los ojos del condenado llenos de angustia y henchidos de misericordia, aún buscaban las miradas de los hombres para no dejar a nadie sin desamparo.
Era la hora del amor supremo y de la suprema impiedad.
Era la hora del amor supremo y de la suprema impiedad.
El tétrico escenario crepuscular a las fueras de la gran urbe de Jerusalén, ciudad madre de profetas y reyes de acentos inmortales con David y Salomón, llorada por los lamentos de Ezequiel y de Jeremías; sus muros y su Templo se cubrían de sombras ante la extinción del último rayo de sol, y, de esa infinita luz eclipsada de Jesús, la más viva en el pensamiento de sus hijos.
Reinaba el silencio, la gran algarabía de la muchedumbre ardiente de ira implacable e invadida por la voz del frenesí en infernal cólera, había desvanecido ante la majestad de la muerte.
Su cabeza inclinada dulcemente como para imprimir el último beso en la frente de los mismos quienes le habían crucificado, sus fríos e inmóviles labios, cáliz de amarguras con la mirra de los dolores y la hiel de las ingratitudes, se perdían entre las fibras ensangrentadas de su barba.
Su rostro descompuesto por el que fluían hilos de sangre amoratada y espesa provenientes de su cabeza ya no coronada de palma y laurel en su entrada triunfante a Jerusalén, sino de aquella trenza de ásperas y punzantes espinas entretejidas por las manos de la desventura con el escarnio brutal y el insulto sacrílego, mostraba el final de su entrega.
El suplicio era tal, que Cicerón calificaba a la crucifixión como “el mayor suplicio”, “el más cruel y terrible suplicio” “el peor y el último de los suplicios, el que se inflige a los esclavos” (In Verrem II, lib. V, 60-61).
Su pueblo Israel, se alejó negándole como el Mesías, sintiendo en su conciencia el terrible remordimiento y huyendo de su libertador, sin embargo, el capitán romano, hijo gentil del imperio, hablando el lenguaje de la fe, en nombre de su nación y de su gente confesó que “aquel hombre, en verdad era el Hijo de Dios” (Mc:15,39; Mt:27,54; Lc:23,47)
“No será pueblo del Señor, aquel que le ha de negar”
Paradójicamente, el título que llevó de Ciudad Santa hasta entonces Jerusalén, sería el distintivo de Roma, en cuyas cúpulas campearía victori0sa la enseña de la Cruz, mientras la ciudad de David, viviría solamente para que en ella la humanidad vea el eclipse de una gloria divina convertida en fábula y escarmiento de cuantos pasan por sus caminos, al recordar a aquel pueblo sin trono, con un altar sin hostia y sin sacrificio, y un templo en donde ya no vuelve a resonar la voz de Señor. Los sacrificadores del Santuario habían quedado estupefactos, ahora no existen. Ya no habrá otro Templo, “el velo del Santo Sanctórum se rasgó por la mitad” (Lc:23,45), Dios ha resucitado y no está allí.
Bibliografía:
Biblia de Jerusalem
P. Restituto del Valle O.S.A. "La muerte de Jesús"
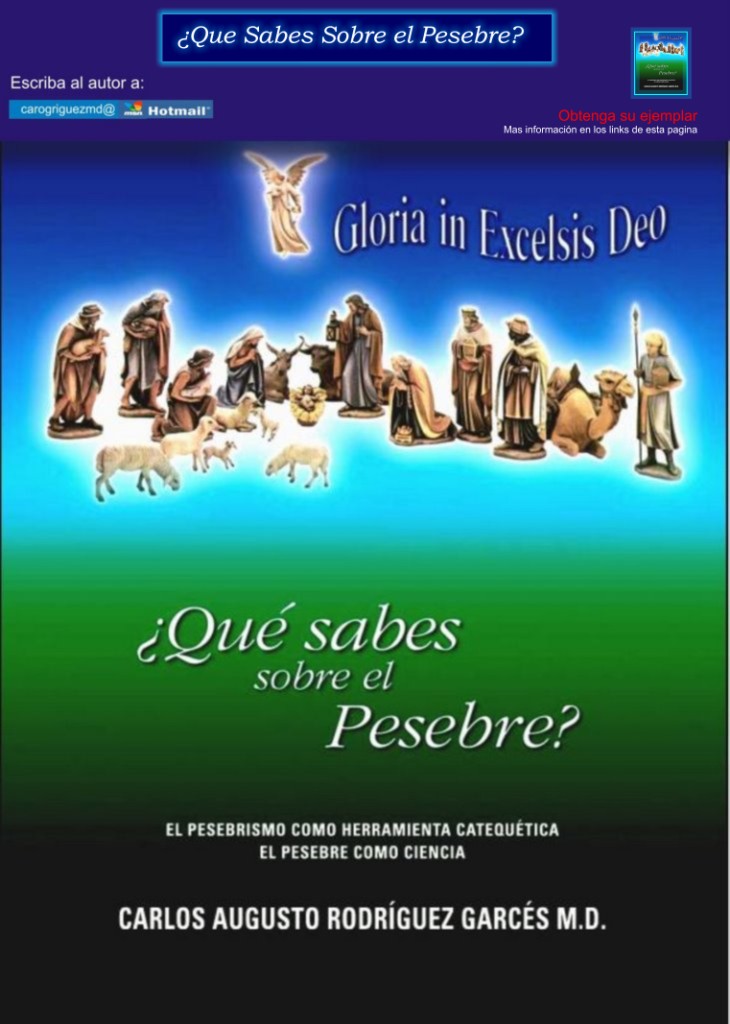


No comments:
Post a Comment