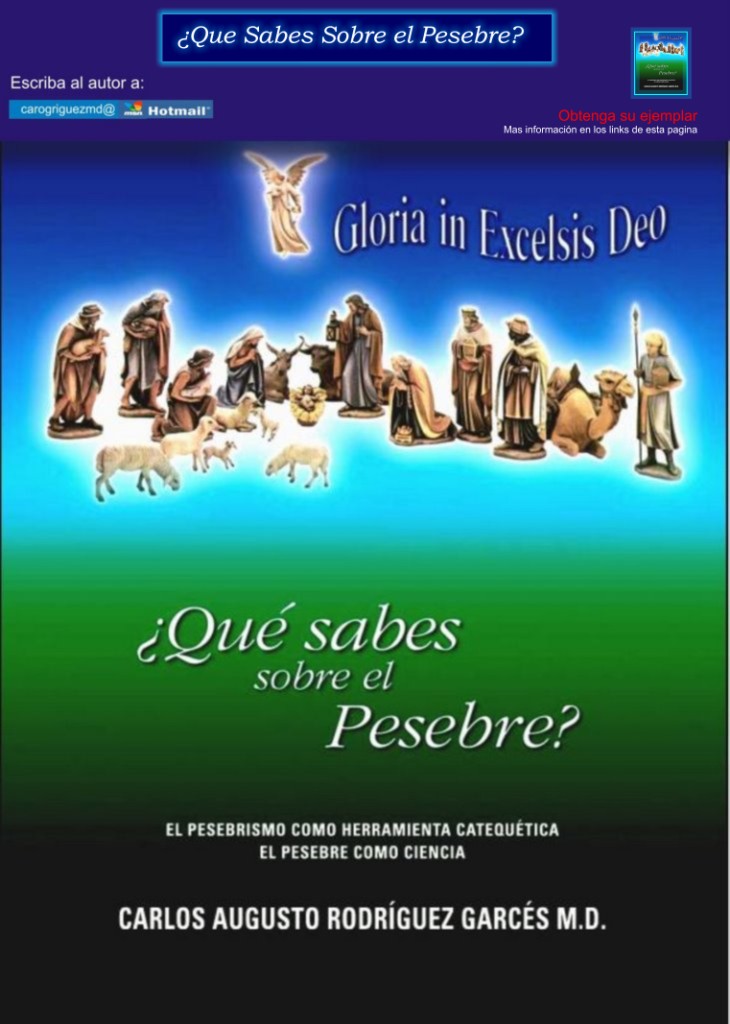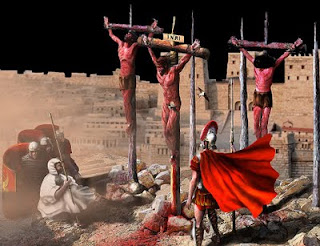Era la hora del amor supremo y de la suprema impiedad.
Apr 23, 2011
214 - LA MUERTE DE JESUS
Era la hora del amor supremo y de la suprema impiedad.
Mar 24, 2011
213 - NARRACION MEDICA DEL SUPLICIO
 En aquella época era la costumbre que el reo cargara con su madero hasta el lugar de la crucifixión. A Jesús le ponen a cargar el palo transversal de la cruz, se cree que pesaba unas 50 kilos, fue forzado a cargarlo sobre su ya desgarrada y sangrienta espalda en un tramo de unos 600 metros hacia el Calvario, terreno pedregoso, con subidas y bajadas, y al no poder llegar, Simón de Cirene tuvo que ayudarle.
En aquella época era la costumbre que el reo cargara con su madero hasta el lugar de la crucifixión. A Jesús le ponen a cargar el palo transversal de la cruz, se cree que pesaba unas 50 kilos, fue forzado a cargarlo sobre su ya desgarrada y sangrienta espalda en un tramo de unos 600 metros hacia el Calvario, terreno pedregoso, con subidas y bajadas, y al no poder llegar, Simón de Cirene tuvo que ayudarle.Una vez llegado al Gólgota, lugar de la ejecución, el condenado era despojado de las escasas y raídas vestiduras que le quedaban como consecuencia de los latigazos. A veces se le permitía conservar un trapo con el cual cubrir sus genitales. Se le obligaba a tenderse de espaldas.
 A pesar de las referencias bíblicas sobre los clavos en las manos, no contradicen las evidencias arqueológicas de heridas de las muñecas, ya que los antiguos solían considerar la muñeca como
A pesar de las referencias bíblicas sobre los clavos en las manos, no contradicen las evidencias arqueológicas de heridas de las muñecas, ya que los antiguos solían considerar la muñeca como parte de la mano.
parte de la mano.Un ayudante alcanzaba uno de los brazos con la palma hacia arriba, el verdugo tomaba un clavo largo y puntiagudo de 13 a 18 cm, que en la parte cercana a la cabeza medía unos 8 mm, lo apoyaba sobre la muñeca, en la hendidura que él bien conocía, un solo golpe de su grueso martillo atravesaba las carnes hasta entrar en la madera, dos golpes más y quedará fijo sólidamente.
Pero, ¿cómo ese dolor agudo, atroz, no le produce un síncope?
Es evidente pensar que Cristo dirige su Pasión desde el comienzo hasta el fin.
 Jesús no gritó pero su rostro se contrajo horriblemente. En ese instante se observa su dedo pulgar clavarse en la palma de la mano en un movimiento violento, su nervio mediano ha sido lesionado.
Jesús no gritó pero su rostro se contrajo horriblemente. En ese instante se observa su dedo pulgar clavarse en la palma de la mano en un movimiento violento, su nervio mediano ha sido lesionado.Es inimaginable lo que Él ha debido sufrir, un dolor indecible, lacerante, que se ha extendido por sus dedos, ha corrido como una flecha de fuego hasta su hombro y ha estallado en su cerebro.

Le extienden el otro brazo; los mismos gestos se repiten y los mismos dolores. Esta vez Jesús ya sabe lo que le espera, lo acaba de experimentar en la otra mano. Ya está clavado en el patíbulo o travesaño horizontal de la cruz al que se adaptan sus dos hombros y sus dos brazos. Ya tiene forma de cruz.
Ante la orden de levantarlo, el verdugo y su ayudante sostienen los extremos del patíbulo y enderezan al condenado. Le hacen retroceder apoyándolo al poste o estípite y desgarrando sus manos perforadas. Con un último esfuerzo rápido a pulso, ya que el poste no está muy alto, ante el peso, enganchan con segura maniobra el patíbulo en lo alto del poste.
 El cuerpo de Jesús colgado de los brazos que se extienden oblicuamente, es agobiante. Los hombros heridos por los latigazos y el peso de la cruz, han raspado dolorosamente el áspero madero. La nuca que sobrepasa al patíbulo, ha golpeado contra él al pasar para terminar apoyándose en lo alto del poste. Las puntas afiladas del gran casquete de espinas, ha desgarrado el cráneo más profundamente aún. Su pobre cabeza cuelga hacia delante, pues el grosor de la corona le impide reposar sobre el madero; y cada vez que la endereza renueva sus punzadas.
El cuerpo de Jesús colgado de los brazos que se extienden oblicuamente, es agobiante. Los hombros heridos por los latigazos y el peso de la cruz, han raspado dolorosamente el áspero madero. La nuca que sobrepasa al patíbulo, ha golpeado contra él al pasar para terminar apoyándose en lo alto del poste. Las puntas afiladas del gran casquete de espinas, ha desgarrado el cráneo más profundamente aún. Su pobre cabeza cuelga hacia delante, pues el grosor de la corona le impide reposar sobre el madero; y cada vez que la endereza renueva sus punzadas. La costumbre algunas veces colocaba un asiento o sedile para fijar también los pies. El pie izquierdo de plano sobre la cruz de un sólo golpe de martillo hunde el clavo entre el segundo y el tercer metatarsiano. El ayudante endereza la otra rodilla y el verdugo acercando el pie derecho al madero que el ayudante mantiene plano, con un segundo golpe perfora dicho pie.
La costumbre algunas veces colocaba un asiento o sedile para fijar también los pies. El pie izquierdo de plano sobre la cruz de un sólo golpe de martillo hunde el clavo entre el segundo y el tercer metatarsiano. El ayudante endereza la otra rodilla y el verdugo acercando el pie derecho al madero que el ayudante mantiene plano, con un segundo golpe perfora dicho pie.Todo se ejecuta con facilidad; luego con fuertes mazazos el clavo penetra en el madero. La posición del cuerpo sobre una cruz pensada hace extremamente difícil la respiración.
 El suplicio no ha hecho más que comenzar. En su cima dos clavos fijan el títulus trilingüe en hebreo, griego y latín "Jesús Nazareno, Rey de los judíos".
El suplicio no ha hecho más que comenzar. En su cima dos clavos fijan el títulus trilingüe en hebreo, griego y latín "Jesús Nazareno, Rey de los judíos".Frederick Farrar describe el efecto torturador pretendido: "Porque de hecho una muerte por crucifixión parece incluir todo lo que el dolor y la muerte puedan tener de horrible y espantoso, vértigo, calambres, sed, inanición, falta de sueño, fiebre, tétano, publicación de la vergüenza, larga duración del tormento, horror de la anticipación, mortificación de las heridas no cuidadas, todo intensificado hasta el punto en el que puede ser soportado, pero llegando hasta un nivel por debajo del punto que daría al sufriente el consuelo de la inconsciencia”.
Un médico llamó a esto " una sinfonía del dolor " producida por cada movimiento, con cada inspiración; incluso una pequeña brisa sobre su piel podría causar un dolor intenso en ese momento. Frecuentemente trae consigo el síncope. Jesús no quiso perder el conocimiento. “Si hubiera quedado cortado del todo el nervio! pero no, creo que sólo fue lesionado parcialmente. La herida del manojo de nervios está tocando el clavo y sobre él, enseguida que sea suspendido el cuerpo, será terriblemente irradiado, como se extiende una cuerda de violín sobre su puente. Vibrará a cada sacudida, a cada movimiento, renovando el horrible dolor. Y eso durante tres horas”.
Después de ser clavado Jesús fue levantado cumpliendo su propia profecía:
Juan 12:32 “ y si yo fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de que forma iba a morir.”
El Dr. Frederick Zugibe, cree que Cristo murió de un colapso debido a la pérdida de sangre y líquido, más un choque traumático por su heridas, además de una sacudida cardiogénica que ocasionó que el corazón de Cristo sucumbiera.
Bibliografía
Biblia de Jerusalem
Mar 23, 2011
212 - EL CRUCIFIJO SEGUN EL ARTE
 Al contemplar nuestra historia comprendemos que somos un pueblo hijo de tres o cuatro ideas fundamentales.
Al contemplar nuestra historia comprendemos que somos un pueblo hijo de tres o cuatro ideas fundamentales. De Grecia nos ilustramos que existe un Logos en el mundo y que nuestra inteligencia es capaz de penetrar en Él y que nuestro lenguaje es apto parta expresarlo.
De Roma comprendimos que hay que hacer sociedad con valores firmes y uniformes a la vez que formamos un ejército de ideales de conquista.
Del cristianismo asimilamos que el Logos se hizo carne, habitó entre nosotros y dio su vida por cada uno de nosotros.
El crucifijo no pudo venerarse públicamente en la época post apostólica por temor a los escarnios y a las persecuciones, motivo por el que hay ausencia de una documentación arqueológica.
Para que los fieles pudieran reverenciar al Maestro adoptaron la alegoría, el símbolo, y, aún apelaron al sincretismo para despistar al Imperio en época de persecución, utilizando figuras de la mitología como Ulises u Orfeo al convertirlas en “David” o el moscóforo en “El buen Pastor”


En el siglo IV apareció el monograma de Cristo, anagrama o Crismón, utilizado en los sarcófagos paleocristianos. De acuerdo a Eusebio de Cesarea y Lactancio, este consistía en las letras griegas Χ y Ρ (ro) aunque en otras versiones, la última se sustituyó por la letra Τ (tau) o por una pequeña cruz latina. Tiempo despues le añadieron las letras α (alfa) y Ω (omega) que representan el principio y fin de todas las cosas, como lo es también en esta religión, Cristo.
 Este cristograma comenzó a aparecer en las monedas romanas después del Edicto de Milán en 313 con el que el Emperador Constantino establecía la libertad de culto para los cristianos. Hacia el siglo V una vez aceptado el cristianismo como religión oficial del imperio, la Cruz es exhibida en público sin más detalle.
Este cristograma comenzó a aparecer en las monedas romanas después del Edicto de Milán en 313 con el que el Emperador Constantino establecía la libertad de culto para los cristianos. Hacia el siglo V una vez aceptado el cristianismo como religión oficial del imperio, la Cruz es exhibida en público sin más detalle. 
Por el siglo VI se introduce el cordero con el signo de la redención sobre su lomo y después lo veneran recostado sobre el ara al pie de la Cruz, luego su costado aparece rajado y sangrando y por último se halla en la clave del leño, según una descripción del monje Rábula.
De esta misma época en la Cruz Vaticana, además de cordero con nimbo cerrado en dos medallas, trazaron el Redentor en la ampolletas del Tesoro de Monza. Jesús lleva nimbo crucífero.

Los crucifijos más antiguos corresponden al culto privado a cuyo género pertenece el del Evangeliario siriaco de 598 d. C. de la Biblioteca Laurentina de Florencia.
Cien años después El Concilio Ecuménico acordó la preferencia de la pintura o representación histórica sobre la simbólica del anagrama o crismón parta ser venerado en público.
Adriano I en época carolingia, ratificó los decretos del Concilio de Nicea de 787 acabando con las controversias en torno a la veneración de imágenes.
Según se desprende del texto de Anastasio, la figura del Salvador aparece esculpida en bajorrelieve.
Es probable que acorde a la costumbre romana, el Salvador debió ser crucificado desnudo como se exhibían a todos los condenados a muerte.

De acuerdo a San Ambrosio y a San Agustín, la iglesia por pudor acordó vestir la imagen colocándole el colobium o túnica sin mangas que descendía hasta las extremidades inferiores, con una especie de cinturón que viene pendiente desde los riñones como proyectando el crucifijo moderno desde las representaciones del siglo VIII.
Ya por el siglo X, el vestido que cubría todo el cuerpo se redujo a una enagüilla sujeta a la cintura, tradicionalmente trazaron el crucifijo como le conocemos hoy día. Esta representación final se observa en el donado por el emperador Carlo Magno a la Basílica de San Pedro.
Su aspecto pietista reveló la agonía y el cadáver, imágenes ligadas y ancladas al viernes de pasión, tal vez anulando en el imaginario colectivo el emblema de su inmortalidad en la Resurrección.
Todo este trasegar en el arte por veinte siglos de historiadura, nos indica que en el fondo hay una pluralidad invitada a converger en un punto central, el Hijo del Padre se encarnó en la humanidad, que lo ha interpretado de diferentes maneras acorde con su etnia, idioma, costumbre, geografía, política, sociología, psicología e interés personal, pero que debe vivir su enseñanza en la construcción del Reino, Redención o Cielo.
Contemplar a Jesús en la cruz nos refiere a las cruces que viven los hombres y mujeres de hoy. "Contemplar a Jesús en la cruz nos recuerda nuestra identidad”.
Hay que sobrepasar la dogmática y encaminar los esfuerzos de unión ecuménica hacia ese mandato del Salvador. “Que todos sean uno con un solo Dios y una sola Iglesia de Cristo”.
Bibliografía a solicitud.
Feb 13, 2011
211- LAS MIRADAS DE JESUS
 La amígdala cerebral ha sido vinculada en el pasado a las emociones y al estado mental del ser humano.Según los investigadores del Hospital General de Massachusetts y de la Escuela Médica de Harvard, en Estados Unidos, el nuevo hallazgo anatómico y fisiológico, sugiere que la amígdala pudo haber evolucionado en el ser humano para manejar mejor las redes y vínculos sociales.
La amígdala cerebral ha sido vinculada en el pasado a las emociones y al estado mental del ser humano.Según los investigadores del Hospital General de Massachusetts y de la Escuela Médica de Harvard, en Estados Unidos, el nuevo hallazgo anatómico y fisiológico, sugiere que la amígdala pudo haber evolucionado en el ser humano para manejar mejor las redes y vínculos sociales.Los participantes, con edades entre 19 y 83 años fueron sometidos a un escáner cerebral de imágenes de resonancia magnética para medir el tamaño de varias estructuras cerebrales, incluida la amígdala.

Hoy el resultado del estudio de investigadores de Dartmouth ha descubierto que la dirección de la mirada de una persona influye en otra en el modo en que su cerebro responde al miedo y a la cólera, expresados al activarse específicamente la amígdala cerebral, una estructura en la profundidad de este órgano.
El sentido que cobra un fenómeno social para un sujeto se basa en su experiencia existencial, la cual es situada en un aquí y en un ahora social e histórico.
Miremos cual sería el sentido humano social y espiritual de Jesús en su vida pública.
Algunas citas del Evangelio nos ilustran:
Mc:3,5 Otra vez su mirada está cargada de tristeza y de enojo ante los jefes religiosos carentes de compasión: “Entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada, enojado y muy apenado por la dureza de sus corazones, y dijo al hombre: Extiende la mano. El hombre la extendió y su mano quedó sana"

Lc:13,12 con misericordia a la pobre mujer encorvada: “Cuando Jesús la vio, la llamó y dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad"
 Lc:19,41 “Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella”
Lc:19,41 “Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella”Lc:2,61-62 “De nuevo Pedro lo negó, diciendo: Amigo no se de que hablas” Todavía estaba hablando cuando un gallo cantó. El Señor se volvió y fijó la mirada en Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: Antes de que cante hoy el gallo me habrás negado tres veces y saliendo afuera lloro amargamente.”

Jn:19,26-27 Destaquemos, en fin, dos últimas miradas. La mirada más generosa y entregada que conocemos: “Cuando vió Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: Madre, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí a tu madre"
Los reconocía siempre como personas humanas, dignas y responsables, a las cuales ofrecía su auxilio.
La mirada de Jesús es algo que trasciende a lo puramente físico, y que va más allá de cualquier consideración en el estricto sentido humano de la palabra.
El desequilibrio de poder entre las generaciones ha sufrido cambios sustanciales. Si bien en la actualidad las relaciones intergeneracionales siguen siendo asimétricas a favor de los mayores, hoy los adolescentes son considerados como sujetos de derechos: pueden expresar sus opiniones, acceder libremente a la información, participar en la definición y aplicación de las reglas que organizan la convivencia, participar en tomas de decisiones, etc.
De acuerdo a Tedesco y Fanfani, el reconocimiento de los derechos a los adolescentes, aunado a la erosión de las instituciones escolares, está en el origen de las fracturas de las relaciones pedagógicas verticales y unidireccionales, las cuales primaron durante muchos años en los colegios.
Dubet y Martuccelli También se puede agregar que los conflictos en las relaciones pedagógicas corresponden a una ruptura de los ideales clásicos en los cuales los maestros fueron formados.
Dec 28, 2010
210 - EL ROSTRO DE JESUS
 Se daría una fortuna por conocer el exterior de Jesús.
Se daría una fortuna por conocer el exterior de Jesús.La cabeza de Homero pintada sobre un panel de vidrio del Templo de Isis en Cencreas, puerto occidental de Corinto, tiene una sugestiva similitud con las cabezas bizantinas de Cristo. Posiblemente las cabezas imaginarias de Cristo se tomaron del modelo más grave del repertorio griego, como la del poeta de la Ilíada, aunque otros creen que fueron tomadas de los rostros de Alejandro magno elaborados por discípulos de la escuela escultórica de Fidias y Praxíteles.
Así como Virgilio conocía a sus diosas por su modo de andar, nosotros deberíamos conocer a Jesús, por su sonrisa, en su mirada y en la dulce armonía de sus facciones.
2 Samuél:14,25 Es celebrada en la escritura la belleza de Absalón, אַבְשָלוֹם “Paz del padre:
¿De Jesucristo se podrá decir algo?
En los primeros siglos Clemente y Tertuliano pudieron sostener la extraña tesis, de la fealdad de Jesús, aduciendo esa descripción con la que se quería ver la profecía cumplida en la pasión del Mesías de:
Isaías 53,2-3. "crecerá, como una humilde planta y brotará como una humilde raíz en tierra árida. No es de aspecto bello, ni es esplendoroso; le hemos visto y nada hay que atraiga nuestros ojos ni llame nuestra atención hacia él: despreciado y el desecho de los hombres, varón de dolores y que sabe lo que es padecer; y su rostro como cubierto de vergüenza y afrentado; por lo que no hicimos ningún caso de él"
Tertuliano agregaba: "si hubiese sido hermoso, nadie se hubiese atrevido a tocarlo, ni con la punta del dedo y si le escupieron el rostro era porque era feo".

En los evangelios se dice de su hermosura corporal, que Jesús mientras hablaba en Cafarnaúm, una mujer exclamaba: "feliz el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron".
El evangelio que deja en la penumbra los rasgos de Jesús nos habla de sus miradas.
Epifanio, monje del siglo IV destaca la hermosura de Jesús al decir que era el mismo retrato de su madre y asegura, que "Cristo tenía el rostro, no redondo, sino alargado, como el rostro de su Madre, a la cual se parecía en todo"
Agustín de Hipona declara que “lo que prueba que Jesús es hermoso, es que nadie jamás ha sido tan amado e insinúa que el que encuentre en el alguna fealdad no le ame”
El Cardenal Gomá hablando de la belleza corporal y del cuerpo bien formado, dice “tenía un continente grave y un rostro como espejo de las perfecciones del alma. Su mirada serena y dulce en unos ojos luminosos que permiten adivinar las profundidades del espíritu, bajo una frente despejada y un delicado perfil”
Hay otras descripciones antiguas de Jesús algunas hechas con devoción para la posteridad.
Juan Damasceno describe en el siglo Vlll una imagen de la época de Constantino en el siglo lV la que mandó reproducir en pinturas y mosaicos. "de ojos hermosos, nariz larga, cabellos ondulados, cuerpo un tanto encorvado, aspecto joven, barba negra, un tinte de color amarillento como el de su madre y dedos largos"
Andrés de Creta en el siglo Vll “representa a Jesús con cejas unidas, ojos bellos, de rostro alargado, cuerpo un poco encorvado, de buena estatura y aspecto de hombre joven, semejante a la Madre de Dios”
En la carta de Léntulo, fabuloso predecesor de Pilatos enviada al senado, al parecer es conocida en el siglo V y editada en el siglo Xll, aunque el cardenal Ricciotti la adjudica al siglo Xlll dice:
Su nariz y su boca son regulares. Su barba abundante y partida al medio. Sus ojos de color gris azulados y claro. Cuando reprende es terrible; cuando amonesta es dulce, amable y alegre sin perder nunca la gravedad. Jamás se ha visto reír, pero si llorar con frecuencia. Se mantiene derecho, aunque inclinada su cabeza. Sus manos y sus brazos son agradables a la vista. Habla poco y con modestia. Es el más hermoso de los hijos de los hombres”
Nicéforo por su parte, nos describe a "Jesús de una estatura de 7 palmos (1,75cm.), sus cejas negras, sus ojos oscuros eran vivaces y de irresistible dulzura. Su rostro ovalado, tenía el color del trigo cuando empieza a madurar: se parecía mucho al de su madre. La gravedad, la prudencia, la dulzura y una clemencia inalterable, se pintaban en su semblante"

El Jesús de la Historia es un personaje que permanece abierto a la investigación empírica de cada uno y de todos los investigadores.
La Resurreción por su misma naturaleza aunque es real, queda por fuera de estudio al no ser un acontecimiento temporo-espacial.
Dec 22, 2010
209 - DE LAS CATACUMBAS A BERNARDONE
 Siendo aquellos primeros cristianos unas comunidades de cultura helénica, copiaron dicha forma de expresión corriente en sus sitios de reunión durante la época de persecución, así las catacumbas cubrieron sus muros de frescos alusivos a las imágenes literarias de las Escrituras.
Siendo aquellos primeros cristianos unas comunidades de cultura helénica, copiaron dicha forma de expresión corriente en sus sitios de reunión durante la época de persecución, así las catacumbas cubrieron sus muros de frescos alusivos a las imágenes literarias de las Escrituras. La antigua fiesta de los cristianos no fue la navidad, sino la pascua, solamente la resurrección del Señor constituyó el alumbramiento de una nueva vida y, así, el comienzo de la iglesia. En Antioquía de Siria por el año 41 se llamaba despectivamente "cristiani" a los seguidores de un tal Crestus.
Que Jesús nació el 25 de diciembre lo afirmó ya con seguridad por primera vez Hipólito de Roma, en su comentario de Daniel escrito más o menos en el año 204 d.C.
Inicialmente los cristianos pintaron frescos sobre los muros, luego hicieron bajo-relieves, para continuar con las imágenes de bulto a manera de unas estatuillas, dando la impresión que estas a medida que pasaba el tiempo iban desprendiendo progresivamente de los planos verticales, liberándose hacia una tercera dimensión.
La iconografía produjo imágenes y escenas alusivas a los episodios de Infancia de Jesús, bebiendo en las fuentes de los Evangelios Apócrifos, lo que despertó el pietismo y la sensiblería de las gentes causando deformidades del mensaje por las inculturaciones diversas que vivió la tradición franciscana. Esto marcó en el imaginario colectivo fuertemente, una interpretación a la manera de historia secular de Jesús histórico.
La representación del pesebre durante la Edad Media está llena de naturalidad y significado, existe un pesebre de antes de Francisco de Asís, elaborado en relieve en marfil por el año 1000 llamado “Il Guenesis” y se halla en el museo Vaticano, en este vemos a la Virgen recostada, el Niño en un pesebre o sepulcro bajo la estrella, tres personajes acuden a ella como los sabios de Oriente. José de espaldas al evento, meditabundo y pensativo invadido por la duda de los celos; al extremo opuesto, están dos comadronas que bañan al Niño cuyo significado es bautismal.

Su primer biógrafo Tomás de Celano, dice:
“Más que ninguna otra fiesta celebraba él la navidad con una alegría indescriptible. Él afirmaba que ésta era la fiesta de las fiestas, pues en ese día Dios se hizo un niño pequeño y se alimentó de leche del pecho de su madre, lo mismo que los demás niños. Francisco abrazaba, ¡y con qué delicadeza y devoción! las imágenes que representaban al niño Jesús y lleno de afecto y de compasión, como los niños, susurraba palabras de cariño. El nombre de Jesús era en sus labios dulce como la miel”
Otro biógrafo de Francisco: San Buenaventura narra:
"Tres años antes de su muerte, él quiso celebrar en Greccio el recuerdo del nacimiento del Niño Jesús, y deseó hacerlo con toda posible solemnidad, a fin de excitar mayormente la devoción de los fieles. Para que la cosa no fuese adjudicada a manía de novedad, primero pidió y obtuvo el permiso del Sumo Pontífice"
Francisco, ayudado por un amigo soldado llamado Juan de Grecio, conocido como "velita” inició los preparativos dos semanas antes del 25 de diciembre. Eligió un lugar abierto donde pusieron un paño blanco, igual que sobre un altar y llevaron una gran cantidad de heno.
Trasladaron enseguida un asno, un buey y otros animales.
 Llegada la Nochebuena de 1223 en la villa de Greccio instaló un pesebre lleno de heno, junto al cual puso los animales, con dispensa del Papa Honorio lll colocó un altar y el obispo Ugolino celebró la misa de medianoche, el diácono Francisco cantó el evangelio y pronunció un sermón que conmovió vivamente a la gente.
Llegada la Nochebuena de 1223 en la villa de Greccio instaló un pesebre lleno de heno, junto al cual puso los animales, con dispensa del Papa Honorio lll colocó un altar y el obispo Ugolino celebró la misa de medianoche, el diácono Francisco cantó el evangelio y pronunció un sermón que conmovió vivamente a la gente.Una referencia narra:
"Se celebró el rito solemne de la Misa sobre el Pesebre, y el sacerdote gustó un consuelo insólito. Francisco, se revistió de ornamentos diaconales, porque era diácono, y cantó con voz sonora el santo Evangelio; aquella voz robusta, dulce, límpida, sonora, arrebató a todos en deseos de cielo. Después predicó al pueblo y dijo cosas dulcísimas sobre la natividad del rey pobre y sobre la pequeña ciudad de Belén. Frecuentes veces, también, cuando quiso nombrar a Cristo Jesús, inflamado de inmenso amor, lo llamó el Niño de Belén; y aquel nombre de Belén lo pronunció llenándose la boca de voz y más aún de tierno afecto, produciendo un sonido como balar de oveja; y cada vez en el nombrar Jesús o Niño de Belén, con la lengua se lamía los labios, como queriendo retener también con el paladar toda la dulzura de aquella palabra".
La idea de reproducir el nacimiento había rescatado la ya olvidada hacía siglos Misa de Media noche.
Los monjes franciscanos promovieron de esta manera la devoción al pesebre y al Vía Crucis.
Bibliografía:
Biblia de Jerusalem
Card. Joseph Ratzinger “El rostro de Dios” Ed. Sigueme, Salamanca 1983, 19-25.
Fray Tomás de Celano “Hagiografías sobre san Francisco de Asís”
S, Buenaventura, “Legenda Maior c. X, n. 7”
208 - LA CASITA DE NAZARETH
 Dos textos de la Nueva Alianza relatan en forma de midrash, el Misterio de Encarnación y el crecimiento de dos figuras complementarias a manera de bisagra bíblica entre el Antiguo y el Nuevo Testamentos, Juan y Jesús, según Mateo 1,1; 2,23 Lucas 1,1; 2,52.
Dos textos de la Nueva Alianza relatan en forma de midrash, el Misterio de Encarnación y el crecimiento de dos figuras complementarias a manera de bisagra bíblica entre el Antiguo y el Nuevo Testamentos, Juan y Jesús, según Mateo 1,1; 2,23 Lucas 1,1; 2,52.Este último presenta en paralelo entre los dos personajes: anunciaciones, nacimientos y crecimiento corporal y espiritual.
Lc:2,39 “Crece el niño” y su despertar espiritual, se presenta lleno de misterios.
El Espíritu empieza a asomarse en sus ojos y reacciona ante la mirada de su Madre que lo contempla. Se alterna su brillo y se desvanece, como si tratase de asomarse el alma en torno de su morada.
Hace uno, dos o tres pasos y cae en brazos de la Madre, que lo convida con cariño, y con caricias, al tiempo que trata de descifrar sus primeros sonidos.

Creció y salieron de su boca las preguntas misteriosas que hacen todos los niños a sus padres y mayores. Sus relaciones fueron estrechas, aprendiendo lo cotidiano, delante del hornillo de barro, o de la vasija de harina o del manejo del cántaro con agua en un rincón de la casa, para dirigirse a la fuente y volver con él sobre la cabeza, situaciones que posiblemente causaron admiración en los vecinos de su barrio.

La Sagrada Familia fue un nuevo modelo de creación humana en Nazareth, pues quien introdujo el contenido de estas formas de oración fue la Virgen en su Hijo.
José y María rezaban el Shemâ Israel “Oye Israel” y Jesús con qué prontitud y fervor repetiría los versículos,
“El Señor Nuestro Dios es el único Señor -Debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Las palabras que hoy te propongo, tienes que conservarlas en tu corazón y enseñarlas a tus hijos. Habla de ellas cuando descanses en casa, cuando vayas de camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Debes ligártelas a tu mano y tenerlas como señal siempre ante tus ojos. Escribirlas sobre el dintel de tu casa”
En el marco de la puerta estaba clavada una caja de madera o Mezuzah, cuya abertura permitía tocar el pergamino, donde estaban escritos algunos fragmentos de los textos sagrados. Así al salir de casa levantaba la mano para tocarlos a manera de agua bendita entre los actuales cristianos piadosos.
Es posible que José con sus brazos alzara al Niño para asir los escritos.
!Cómo sería este mundo! si los padres se dedicaran a mimar y enseñar a los hijos con este modelo moral, ético y costumbrista para hacer de esta Colombia amada un verdadero paraíso terrenal conectado no con la Internet ni el celular, sino con la divinidad, con el Dios de Jesús de Nazareth, mediante su Hijo y por acción del Espíritu Santo.
Biblia de Jerusalem:
González Antolinez Samuel cjm: "Los orantes del pesebre" art 121 de esta página.
Dec 21, 2010
207 - HE PHÂNE O PRAE-SEPAS
 Lejos del sentido lucano del tercer Evangelio en el Nuevo Testamento, nuestras generaciones actuales desconocen el sentido cultual, ritual y religioso de esta sagrada celebración.
Lejos del sentido lucano del tercer Evangelio en el Nuevo Testamento, nuestras generaciones actuales desconocen el sentido cultual, ritual y religioso de esta sagrada celebración. Si bien es cierto que tradicionalmente las antiguas civilizaciones relacionaban el solsticio de invierno con el nacimiento del sol en 21 de diciembre, la Iglesia Católica en el siglo IV para eliminar el último bastión pagano en que participaban los cristianos a manera de carnaval, suplantó la Saturnalia romana por la Natividad de Cristo y fijó la fecha del 25 de dicho mes para celebrar el magnánimo acontecimiento.
Transformó el Solis invictus por el Cristus invictus.
El nombre de “cristianos” con que fueron denominados despectivamente por las culturas griega y romana los seguidores de ese tal משיח o Mashiah, Cristus, o Ungido en Antioquía de Siria por el año 41 d.C., se devalúa y se pierde en su sentido universal.
No comprendemos que la Biblia es una relectura religiosa de la Historia de Israel y del Nuevo Testamento y no como una historia leída inadecuadamente a manera de novela simplista y reduccionista.
El pesebre corresponde desde el año 80 d.C. a la concepción de Lucas para avalar el Misterio de la Encarnación, pero en nuestra confusión creemos que es una escenografía doméstica adornada de elementos decorativos acompañada por rezos y cantos pasados de moda.
América durante los siglos XVI y XVII heredó las tradiciones judeocristianas inculturadas en Europa, tanto de Italia como de España y traídas por los monjes colonizadores en forma de representaciones para catequizar a indios y esclavos negros, quienes de paso no aportaron nada a estas fiestas en su condición no cristiana.
Los frailes introdujeron las costumbres navideñas cristianas durante el proceso de evangelización de los nativos, como los nacimientos que tomaron un papel importante.
 Hacemos “pesebres” sin pesebre, es decir, sin la cuna de piedra de nacimiento que ha desaparecido de las elaboraciones populares, en que se colocan las tres figuras representativas de “madre, padre e hijo” acompañadas de los animales que no son bíblicos sino deducidos posteriormente en la interpretación franciscana de la Edad Media y muchos elementos que nada tiene que ver con la interpretación.
Hacemos “pesebres” sin pesebre, es decir, sin la cuna de piedra de nacimiento que ha desaparecido de las elaboraciones populares, en que se colocan las tres figuras representativas de “madre, padre e hijo” acompañadas de los animales que no son bíblicos sino deducidos posteriormente en la interpretación franciscana de la Edad Media y muchos elementos que nada tiene que ver con la interpretación. Nov 27, 2010
206 - MUSICA Y VILLANCICOS
 Aunque no sabemos cómo lo hacían, las comunidades cristianas primitivas cantilaban los salmos, los himnos, las doxologías y las aclamaciones de los textos, alternando el cantor con el coro a la manera de los judíos en las sinagogas. Algunos Padres de la Iglesia se opusieron por considerarlo “sensual”. La más antigua composición data del siglo IV: "Jesus refulsit omnium" atribuida a San Hilary de Poitiers.
Aunque no sabemos cómo lo hacían, las comunidades cristianas primitivas cantilaban los salmos, los himnos, las doxologías y las aclamaciones de los textos, alternando el cantor con el coro a la manera de los judíos en las sinagogas. Algunos Padres de la Iglesia se opusieron por considerarlo “sensual”. La más antigua composición data del siglo IV: "Jesus refulsit omnium" atribuida a San Hilary de Poitiers.En occidente prevaleció este canto gracias a la universalidad del latín a pesar de otros estilos como el romano antiguo, el galicano, el beneventano, el ambrosiano y el visigótico o mal llamado mozárabe en la península ibérica. En el imperio carolingio San Gregorio Magno unifica el canto y la liturgia dando origen al canto gregoriano clásico de los siglos VI a XI.
Si los antiguos griegos habían puesto las bases musicales de la estructura tonal con el sistema heptatónico, a partir de la conversión de la civilización romana al cristianismo la transmisión y desarrollo musical va a depender de la Iglesia a cargo de las órdenes religiosas, destacando en esta labor la de San Benito. La cultura europea sentaría luego los principios de la armonía.
El canto del “villano”, en su andar marchando hacia las labores de la siembra y de la recolección de las cosechas, es el origen de los villancicos profanos.
Luego al sustituir algunos responsorios por coplas nuevas pasan a constituir en los autos representativos de Navidad, los cánticos de aceptación popular.
 Cuando la Iglesia mantenía la exclusividad de la educación del canto y los coros litúrgicos el monje y pedagogo musical Guido di Arezzo puso nombre a las notas en el s. XI para lo cual utilizó como base de su pedagogía un himno a San Juan Bautista colocando al sistema heptatónico, la primera sílaba de cada verso, que se correspondía con al antiguo sistema alfabético teniendo las modificaciones que nosotros hoy conocemos.
Cuando la Iglesia mantenía la exclusividad de la educación del canto y los coros litúrgicos el monje y pedagogo musical Guido di Arezzo puso nombre a las notas en el s. XI para lo cual utilizó como base de su pedagogía un himno a San Juan Bautista colocando al sistema heptatónico, la primera sílaba de cada verso, que se correspondía con al antiguo sistema alfabético teniendo las modificaciones que nosotros hoy conocemos. 
Del himno a San Juan Bautista
Tomó Guido di Arezzo las primeras sílabas de cada frase:
C – UT queant laxis DO
D – Resonare fibris
E – Mira gesortum
F – FAmuli tuorum
G – SOLve polluti
A – LAbii reatum
B – SAcre Ioannes SI
Ut queant laxis Re sonare fibris Mira gestorum Famuli torum Solve polluti Labii reatum Sancte Iohannes
“Para que tus siervos puedan exaltar a plenos pulmones las maravillas de tus milagros perdona la falta de labios impuros” San Juan. En un principio la nota DO se llamo UT. Hoy en día solo se utiliza en el idioma alemán y para el Canto Gregoriano.
La nota SI se forma por las iniciales de: Sancte  Iohannes.
Iohannes.
Los villancicos son textos poéticos musicalizados cantados en Navidad, formados por un refrán que se intercala entre varias estrofas.
Los monjes aprendían de memoria la melodía y la letra apuntando en la palma de la mano la composición
Vidal Meléndez Pinal dice que en el siglo XII se propagaron a partir de canciones populares profanas. Legendariamente se cree que surgieron en Andalucía por la creatividad de un poeta árabe (moro) quien intercalaba el canto de una estrofa con un estribillo romance. Este tipo de canción se extendió en los ambientes poéticos provenzales castellanos, italianos y galaico-portugueses.
El Marqués de Santillana (1398--1458) atestigua que son centrados en el amor humano, el más antiguo “Andad, pasiones andad” del maestro Lagarto en 1490 posiblemente cantado por la gente de la época del descubrimiento de Colón.
La pista musulmana del villancico está por el siglo XIII en la Granada de España  donde se sustituye el Mílád árabe o la Navidad por la celebración del Mawlid fiesta en honor de Mahoma al competir los villancicos, cantos o loores el profeta en el Mawlidiyyát. Se cree que el primer villancico litúrgico fue elaborado por Fray Hernando de Talavera arzobispo de Granada en 1492. Juan del Encina, poeta y músico (1468-1522) compuso villancicos para cantar al final de sus obras dramáticas como registra el Cancionero de Palacio.
donde se sustituye el Mílád árabe o la Navidad por la celebración del Mawlid fiesta en honor de Mahoma al competir los villancicos, cantos o loores el profeta en el Mawlidiyyát. Se cree que el primer villancico litúrgico fue elaborado por Fray Hernando de Talavera arzobispo de Granada en 1492. Juan del Encina, poeta y músico (1468-1522) compuso villancicos para cantar al final de sus obras dramáticas como registra el Cancionero de Palacio.
Cuando la Granada árabe pasa a manos castellanas, surge el monje Jerónimo Hernández de Talavera quien ordena en 1605 se haga demasiada música y villancicos para atraer la feligrecía.
En España, el origen de los villancicos se halla en una forma de poesía preferentemente cultivada en Castilla, parecida al zéjel o forma de composición métrica popular de los musulmanes españoles, como lo revela la obra Zéjeles del Cancionero de Aben Guzmán. Antes de denominarse villancicos, recibieron los nombres de “villancejos" o "villancetes". En inglés carols, derivado del francés caroler, significa bailar haciendo un círculo similar a nuestra ronda se interpretaban en latín con contenido religioso, tomado por los protestantes. Estas canciones de Navidad son muy valoradas por la Iglesia Católica. Más tarde, la música navideña cristiana del Medioevo, siguió las tradiciones del "Canto Gregoriano" mientras que en el Renacimiento italiano, surgió una forma de canciones navideñas más alegre y juguetona. De algún modo, ellas se acercan más a los posteriores villancicos que hoy conocemos. El villancico se desarrolló como canción navideña a finales del siglo XVl, hubo colecciones de diversos autores desde año de 1556. Esta palabra derivada de “Villa” se relacionó con los cánticos populares de los campesinos (llamados por la campana) que vivían en las villas a finales del siglo XV y celebraban las fiestas con instrumentos musicales antiguos como la zampoña, la zambomba, el rabel, la chicharra y la flauta.
Estas piezas musicales se extendieron gracias al arraigo popular que tuvo el pesebre propagado por los frailes Franciscanos y las hermanas de Santa Clara.  Estas sencillas canciones en romance se complicaron luego en las tramoyas y escenas teatrales al ser interpretadas en la misa de Nochebuena, despertando recelo en los medios eclesiásticos conservadores del siglo XVI ya que al ser cantados en la lengua del pueblo, desplazaron los responsorios y los motetes latinos, tanto que en 1596 Felipe II los prohibió en su capilla real, lo que afortunadamente no prosperó. Al siglo siguiente surgen nuevas composiciones de autores que desean cada año estrenarlas en catedrales y en capillas.
Estas sencillas canciones en romance se complicaron luego en las tramoyas y escenas teatrales al ser interpretadas en la misa de Nochebuena, despertando recelo en los medios eclesiásticos conservadores del siglo XVI ya que al ser cantados en la lengua del pueblo, desplazaron los responsorios y los motetes latinos, tanto que en 1596 Felipe II los prohibió en su capilla real, lo que afortunadamente no prosperó. Al siglo siguiente surgen nuevas composiciones de autores que desean cada año estrenarlas en catedrales y en capillas.
Literariamente fueron enriquecidos por la poesía del siglo de oro de la Literatura Española con Fray Luis de León (1527-1591), Lope de Vega (1562-1635), Francisco de Quevedo (1580-1645), Pedro Calderón de la Barca (1600-1681), Luis de Góngora (1561-1627), cuyas letras dieron lugar a numerosos villancicos.  Recordar que Martín Lutero (1540) compuso algunos. En el siglo XIX las autoridades eclesiásticas los prohibieron como composiciones profanas al no cumplir con la majestad, el decoro y la santidad de los Templos, de momento el villancico se debilitó tomando nuevo auge a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX tanto en Europa como América, muchos de los cuales cantamos aquí.
Recordar que Martín Lutero (1540) compuso algunos. En el siglo XIX las autoridades eclesiásticas los prohibieron como composiciones profanas al no cumplir con la majestad, el decoro y la santidad de los Templos, de momento el villancico se debilitó tomando nuevo auge a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX tanto en Europa como América, muchos de los cuales cantamos aquí.
Bibliografìa a solicitud de los interesados.
Oct 26, 2010
205 - DEL PLEISTOCENO A LA CONQUISTA
 En la última etapa del pleistoceno, del griego πλειστος (pleistos "lo más") y καινός (kainos "nuevo") es llamada a veces la era del Hombre, se cree que los primeros seres humanos evolucionaron en ella y pasada la glaciación, las llanuras se tornaron con un manto de vegetación a medida que el hielo se retiraba, lo que hizo que los hombres del estrecho de Vitus Bering continuaran su peregrinación al sur.
En la última etapa del pleistoceno, del griego πλειστος (pleistos "lo más") y καινός (kainos "nuevo") es llamada a veces la era del Hombre, se cree que los primeros seres humanos evolucionaron en ella y pasada la glaciación, las llanuras se tornaron con un manto de vegetación a medida que el hielo se retiraba, lo que hizo que los hombres del estrecho de Vitus Bering continuaran su peregrinación al sur.Cráneos hallados sobre la región del Tequendama han sido estimados en 17.000 años de antigüedad. “Llegados del pleistoceno tardío al valle del Magdalena hacia el 16.500 a.C...” Gonzalo Correal Urrego y Thomas Van Der Hammen.
Hace 12.500 años, grupos tribales de cazadores y recolectores deambulaban por los bosques, lomas, montañas y cuencas hidrográficas del centro de Colombia.
En una segunda fase poblacional del pueblo Muisca hace unos 5.700 años, coincide con el abandono de los “abrigos rocosos” y la aparición del Hombre del Aguazuque, encontrándose los primeros restos que permiten hablar de este espécimen en la hacienda que lleva su mismo nombre, en límites de Soacha y Mosquera frente a Bosa, con el río Bogotá en medio.
 El Salto del Tequendama y la laguna de Iguaque en Arcabuco - Boyacá, eran adoratorios comunes o santuarios con que los españoles denominaron a los templos y cementerios indígenas Muisca, sin embargo, la sabana albergó otros lugares o pantanos (chucua): la laguna de Bosachío en límites ente Soacha y Bogotá donde se realizaba la ceremonia de coronación del Zipa.
El Salto del Tequendama y la laguna de Iguaque en Arcabuco - Boyacá, eran adoratorios comunes o santuarios con que los españoles denominaron a los templos y cementerios indígenas Muisca, sin embargo, la sabana albergó otros lugares o pantanos (chucua): la laguna de Bosachío en límites ente Soacha y Bogotá donde se realizaba la ceremonia de coronación del Zipa.El humedal de Tibaguya, o Córdoba, en la desembocadura del Río Neuque o Juan Amarillo, sitio sagrado en que se efectuaban los ritos de iniciación de la mujer. En la laguna de Tibanica, junto a Bosa, se hacía la remembranza a Bochica. Jaramillo;14:2003
Hace 2.700 años con la aparición del cultivo del maíz en Zipacón, emerge el pueblo Muisca, su territorio abarcaba las cuencas y valles del río Bogotá hasta Tena, el río Negro hasta Quetame, el Guavio hasta Gachalá, el Garagoa hasta Somondoco, el Chicamocha hasta Soatá y el río Suárez hasta Vélez. Jaramillo;14:2003
No existe un acuerdo sobre cifras de población, pero los conquistadores son enfáticos en destacar la multitud de los indígenas.

La sabana de Bogotá vista desde lo alto del cerro de Suba, nombre probablemente de la lengua chibcha Zhuba y derivada de, Sua (sol) y Sia (agua) o quizá de la quinua "mi rostro" o "mi grano"presentaba una amplia zona pantanosa rodeada por una llanura cubierta de pastos y vegetación baja con los humedales de, La Conejera, Córdoba, Juan Amarillo, Guaymaral, Jaboque, Santa María del Lago, Torca, y el Meandro del Say y la laguna de Tibabuyes; aún hay trece en Bogotá.
Numerosas aldeas se destacaban: Bosa, Cota, Engativá, Fontibón, Funza, Soacha, Techo, Teusaquillo, Tibabuyes, Tuna y Usaquén, con sus palacios compuestos por bohíos rodeados por dos o tres empalizadas concéntricas que recordaban a los españoles el paisaje árabe por lo que le llamaron “el valle de los alcázares” o Nuevo Reino de Granada. También el Parque Mirador de Los Nevados, lugar de reunión semanal de la comunidad indígena muisca.
“Cada pueblo era muy hermoso de pocas casas y muy grandes, de paja muy bien labrada; las cuales casas estaban muy bien cercadas de una cerca de haces de cañas, por muy gentil arte obradas. Tenía 10 o 12 puertas con muchas vueltas de muralla en cada puerta. Cercado el pueblo de dos hileras, tenía entre una y otra una gran plaza, y entre las casas tenía otra muy hermosa plaza. Una casa de ellas estaba llena de tasajos de venados, curados sin sal” Anónimo, [1545]: 235
Los nativos de Tocancipá cerca del Neusa, llamaron al río, Tibitó, Fumesa, o Bonsaga, más adelante Bogotá, Funzhé o Funza, hasta el salto de Tequendama, y Patí hasta su desembocadura en el Magdalena. Documento del 22 de abril de 1592
En su organización los chibchas habitaron las regiones centrales de Colombia. El territorio muisca "incluyó valles interandinos, mesetas y laderas condicionadas por diferencias altimétricas, con diversas temperaturas, humedad y precipitación" del historiador Álvaro Botiva en "Colombia prehispánica".
La sociedad muisca se componía de entidades políticas sencillas pero centralizadas, que agrupaban distintas comunidades locales al mando de un cacique o señor al que se reconocían poderes civiles y religiosos, según los cronistas que acompañaron a los primeros europeos en pisar este territorio. Por el siglo XVI d.C. regía el Código de Nenqueteba, cacique enviado por Bochica (el dios civilizador), que les predicó sobre la inmortalidad del alma, los premios y castigos de ultratumba, la resurrección, a la vez que perfeccionó las normas dictadas por su antecesor.
Al comenzar la conquista española, en el siglo XVI, la cultura "estaba organizada en cacicazgos confederados" Geografía Humana de Colombia.
Existían 5 federaciones independientes, formadas por 25 tribus:
Confederación de Bacatá o "El cacicazgo muisca de Bogotá, presidido por el Zipa o gran cacique, era el más extenso poblado e importante de los cinco existentes" Cruz Cárdenas.
La cultura muisca era un estado en formación, contaba con una clase gobernante principal, secundada por otra menor que regia unidades administrativas más pequeñas (capitanías o parcialidades). Los jefes eran asesorados por un consejo tribal de ancianos. Al morir un cacique o jefe de confederación, el poder lo heredaba un sobrino, hijo de una hermana.
Por aquel siglo la sede de gobierno en Funza, era el núcleo regional no sólo del territorio Muisca sino de todo el norte de Sudamérica. Sus gobernantes, los Zipas, lo habían conformado recientemente anexando los cacicazgos intermedios de Guatavita, Fusagasugá, Ubaque, Ubaté, Zipaquirá y comprendía gran parte del departamento de Cundinamarca.
Por esa misma razón, Bogotá era a la vez el más inestable de los cinco cacicazgos regionales del entonces territorio de los muiscas. A pesar de que el cacique de Bogotá opuso resistencia a la conquista, muchos de sus súbditos prefirieron sacudirse su dominio aliándose a los europeos, como sucedió cuando Quesada salió por el valle del Teusacá hacia el norte. Eduardo Londoño, Museo del Oro 1988.
 Confederación de Hunza o Tunja: abarca algunas zonas de clima frío al norte de Cundinamarca y gran parte de Boyacá (Boiaca, que significa Región de la Manta Real) donde el Zaque gobernaba.
Confederación de Hunza o Tunja: abarca algunas zonas de clima frío al norte de Cundinamarca y gran parte de Boyacá (Boiaca, que significa Región de la Manta Real) donde el Zaque gobernaba.Confederación de Tundama o Duitama, compuesta por pocas tribus.
Confederación de Sogamoso o Iraca: de escasa extensión territorial donde residía el sacerdote más importante, dedicado a la adoración del sol.
Confederación de los indios Guanes: formada por un subgrupo de los muiscas, ocupaba las ollas de los ríos Suarez y Chicamocha y la mesa de Lérida en Santander.
Al centro Tocancipá conserva todos sus nombres geográficos, límites y arcifinios, desde el imperio Muisca. Por su privilegiada posición geográfica y estratégica, los historiadores coinciden en denominarle: "El corazón de los territorios del Zipa"

Descendientes directos de los chibchas habitaron Bosa, Chía (luna), Cota (participio del verbo chibcha "cotansuca", que significa "crespo, crespa, encrespado, desgreñado), Engativá, Gachancipá, Sesquilé, Suba, Subachoque (tierra de quinua), Tenjo, Tocancipá, y Ubaté, cuyos descendientes mestizos conforman gran parte de la población colombiana que habita la cordillera oriental actualmente. Geografía Humana de Colombia, Región Andina Central, de la Biblioteca Luis Ángel Arango.
Quedaron huellas de estas comunidades en los apellidos que hoy subsisten:
Originarios de Usme: Táutiva; de Bosa: Neuta, Tunjo, Fontiba, Chiguazuque, Fitatá, Tibacuy, Orobajo, Buennombre, Tiguaque, Chipatuecua; de Chía, Moscué, Quinchanegua, Garibello, Cobos; de Suba y sus veredas como el Rincón y el extremo occidental del territorio se refugiaron y preservaron la pureza familiar chibcha, los Bulla, Cabiativa, Caita, Chipo, Chisaba, Muzuzu, Nivia, Niviayo, Quinche, Bocarejo, Tibaquichia, Neuque, Yopasá y Piracum, como rezan los archivos de parroquias, juzgados y notarías.
Su lengua perteneciente a la familia lingüística chibcha, el chibchano, muysca cubun o muisk kubun o muyskkubun extendido por varias regiones de Centroamérica, norte de Suramérica, permitió que los tres pueblos: chibcha, tairona y u´wa establecieran fuertes nexos de intercambio económico y espiritual. De la lectura de los cronistas se deduce que los Chibchas se expresaban con notable facilidad y que su idioma fuera muy rico en matices. Inclusive cultivaban la poesía y entonaban canciones muy parecidas a los villancicos españoles. Idearon una forma de expresarse por medio de signos y de figuras. Desafortunadamente con el tiempo y la extinción sistemática de su raza, tales métodos de comunicación desaparecieron. Miguel Triana “El jeroglífico Chibcha”
Términos muiscas formaron parte del castellano colombiano así:
Palabras geográficas: Santafé de Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Bogotá, Sogamoso, Zipaquirá, Chía, Soacha, Bojacá o Bosa.
De los vegetales y minerales, curuba, uchuva, maíz, coca, papa, yuca y legumbres, base de su alimentación, también la quinua y algodón, como excelentes orfebres y artesanos de Gachancipá y Tocancipá fabricaban tiestos, ollas, cazuelas o juiches y gachas que los salineros de Nemocón y Zipaquirá compraban para elaborar la sal, con figuras fantásticas animales y humanas; practicaban comercio en trueque de mantas, sal, carbón, cerámicas, y esmeraldas con los cacicazgos ribereños del río de la Magdalena: anapoimas, tocaimas, colimas y panches.
Términos familiaraes: se dice cuba el hijo menor o china a la adolescente, tan mencionados en el lenguaje bogotano y el Dorado nombre de nuestro aeropuerto internacional.
 Los Chibchas no eran por naturaleza belicosos pero una vez forzados a ella se mostraban sanguinarios y no concedían perdón a ningún contrario que cayese en sus manos. Luchas frecuentes entre el zipa y el zaque, permanentes enemigos, enviaban sus ejércitos al campo de batalla lujosamente adornados y armados de espadas de macana, varas puntiagudas, dardos, hondas, hachas y tiraderas para disparar flechas. Acompañados de músicos con instrumentos especiales producían un ruido ensordecedor parecido al trueno.
Los Chibchas no eran por naturaleza belicosos pero una vez forzados a ella se mostraban sanguinarios y no concedían perdón a ningún contrario que cayese en sus manos. Luchas frecuentes entre el zipa y el zaque, permanentes enemigos, enviaban sus ejércitos al campo de batalla lujosamente adornados y armados de espadas de macana, varas puntiagudas, dardos, hondas, hachas y tiraderas para disparar flechas. Acompañados de músicos con instrumentos especiales producían un ruido ensordecedor parecido al trueno. De su religión y mitología, con un calendario impreciso conocían el solsticio de junio 21 para rendir culto a Xue, el sol en el templo de Suamox o Sogamuxi cede del sacerdote o iraca. Una comitiva de la corte del Zipa en procesión le acompañaba para visitar el santuario donde la gente alegre y pintada en su cuerpo, hacía ofrendas, se embriagada con chicha y esperaban ver al mandatario. Los sacerdotes, educados desde niños conservaron las tradiciones y en ocasiones criaban niños destinados a los 15 años al sacrificio humano para aplacar a Xue, esto constituía un honor para la familia y para la víctima.
Su rica mitología politeísta conservó la idea de un Génesis donde figuras como Bochica (hombre sabio), Chié (mujer mala) o Bachué (mujer buena) respondían al cosmos y a la vida nacida de las aguas y de la tierra.