
Desde la América Latina se privilegia al
Jesús Histórico sobre el Cristo de la Fe, por el isomorfismo estructural que produce una analogía entre el tiempo de Jesús y el nuestro.
Jesús Histórico nos revela al Padre en la medida en que nos muestra cómo comunicarnos con Él, o sea mediante el proceso de conversión, cambio o práctica, se tiene acceso al Dios de Jesucristo y no por una teoría o reflexión abstracta.
Jesús Histórico propicia una crítica al hombre y a la sociedad, significando crisis y no justificación de la presente situación del mundo.
Su pleno sentido del
Jesús Histórico no se deduce de un análisis histórico, sino desde su lectura a partir de la revelación completa y de su caminar que es su resurrección, pero no dispensa la consideración desde la historia.
La utopía (
esperanza) de la absoluta liberación y sus anticipaciones históricas, nos lleva a estas observaciones:
a: El trasfondo de la idea del
Reino de Dios es su
comprensión escatológico – apocalíptica.
Este mundo así como se encuentra, contradice el designio de Dios que ha decidido intervenir e inaugurar definitivamente su reinado.
Reino de Dios es el signo semántico que traduce esa expectativa.
Jesús no sólo proclama sino por su presencia y actuación “El Reino de Dios vendrá, se acerca y está en medio de nosotros”
JESUS SIGNIFICÓ LIBERACION DE TODO LO QUE ESTIGMATIZA, Y, LA LIBERACION PARA LA VIDA DEL HOMBRE.
 b: El Reino guarda un carácter de totalidad y de universalidad
b: El Reino guarda un carácter de totalidad y de universalidad poniendo en crisis los intereses regionales e inmediatos políticos, religiosos y sociales.
La perversión consiste en regionalizar el Reino, sea en forma de poder político o de poder religioso sacerdotal o carismático - profético.
Esta fue precisamente la tentación de Jesús Mc:1,12-13; Mt:4,1-11; Lc:4,1-13
La liberación total que genera la libertad plena constituye la esencia del Reino y es el bien escatológico de Dios.
El Reino de Dios posee una dimensión franca hacia el futuro, no alcanzable por prácticas humanas como objeto de esperanza escatológica.
c: El Reino de Dios no sólo es futuro y utopía, es un presente con concretizaciones históricas.
Es un proceso que se inicia en la tierra y finaliza en la escatología última.
Jesús nos muestra tensión, dialéctica sostenida en un proyecto de total liberación (Reino de Dios) y mediación (Gestos, actos, actitudes)
La aparición pública de Jesús en la sinagoga de Nazareth tiene un significado programático utópico, como el año de gracias del Señor que se historifica en liberaciones muy especificas por los oprimidos y los cautivos.
El Mesías es quien realiza la liberación de los infortunados concretos, pobres, viudas, niños, huérfanos, enfermos, desplazados, perseguidos, esclavos, enfermos, inválidos, ancianos, etc.
El Reino como liberación del pecado pertenece al eje de la predicación de Jesús y del testimonio de los apóstoles, no se puede interpretar en forma reduccionista amputando la dimensión infraestructural que Lucas subrayó en lo social y en lo histórico.

La liberación de Jesús es doble:
1- Liberación total de toda la historia, que anticipa la totalidad de un proceso que se concretiza en liberaciones parciales siempre abiertas desde la conversión, enfocando a través del tiempo, lugar y condiciones culturales la cristología como una visión general del Misterio de Jesucristo que nos permite analizar la concepción de un Dios revelado para su aplicación en Latino-América.
Hoy nuestras condiciones de fatalidad social, política, económica y religiosa, trazan un paralelo con la época crítica en que vivió Jesús. El material para su desarrollo es similar por la injusticia y la opresión, con una gran brecha entre las clases sociales que no permiten dar oportunidad a los marginados.
Desde nuestra tierra donde prima el Jesús de la historia sobre el Cristo de la Fe pasamos de la teoría y del corazón a la práctica mediante el cambio que conduce a la conversión (única vía para conocer al Dios de Jesús) e implica imitarle en su idea de Reino de Dios donde la justicia y la misericordia son factores esenciales para volver nuestra mirada sobre los desprotegidos, haciéndonos compartir lo que ellos como discriminados y desafortunados no tienen.
Esta práctica libera nuestras adicciones, y aficiones a modelos de actuación que nos separan del Reino de Dios. No debemos esperar milagros y fenómenos sobrenaturales como signos de la venida de Jesús (parusía) sino abrir el corazón a Él y vivir como su doctrina nos enseña a través de su palabra, de sus acciones y de sus hechos.
Por supuesto que esta actitud puede causar conflicto ya que se presenta como obstáculo a diversos grupos políticos, religiosos y sociales empeñados en mantener la injusticia, y el poder de dominación sobre los que no tienen oportunidad.
Debemos como Jesús, encarnarnos en el pobre, no solamente, físico, psíquico, social, espiritual o ¿rico?
La concepción personal de Dios es diferente a la que estudiando se va confeccionando ya que no se pensaba que ese Dios abstracto e inalcanzable a quien se nos inculca a dirigirnos con gran respeto y compostura físico espiritual, sólo se puede llegar a través de Jesús mediante el conocimiento de su praxis.
Es necesario reconocer que a pesar de esta vida de lucha como sociedad de consumo (de canibalismo social) por fortuna en nuestro sentir y en nuestro oficio, logramos por mucho tiempo, trabajar por esas clases menos favorecidas sacrificando toda necesidad personal, hogar, dinero, sueño, descanso y momentos sagrados de existencia.
Hay que vivir dando más que recibiendo o alabando y practicando cultos y rituales que muchas veces nos distancian debido a las estructuras y trámites que dificultan obrar íntegramente en solucionar problemas al próximo.
Así se tiene una concepción más madura del Dios de Jesucristo, vista soteriológicamente en su misión de salvación que nos permite desde una dirección ascendente o antropológica a partir de ese Jesús Histórico, dejarse ver mucho más trascendente por los escritos y su praxis, que por una biografía inexistente, encontrando como su lugar teológico a la Iglesia donde se fusiona la realidad humana y la divina que nos lo muestra como el verdadero Dios y verdadero Hombre, es decir, el Resucitado.
2- El aquí y el ahora (kairos) son imperativos indispensables al Reino de Dios como términos inminentes para una universalización que no excluye raza, credo o política.
Es el habitar ya en mí de la Voluntad de Dios bajo la toma de conciencia.
La reflexión latinoamericana la hacemos desde varios puntos de vista:
*Antropológica, para conocer los pormenores del hombre a redimir.
*Social, al vivir con nuestra fe en la comunidad.
*Crítica, cuestionando si los mecanismos son correctos o no, sin alienar el método.
*Utópica, como esperanza de un cambio radical del sistema a partir de nosotros, lo que nos llevaría a una ortopraxis o rectitud en la práctica.
Bibliografía
Biblia de Jerusalem
Jon Sobrino: La liberación en la cristología
Leonardo Boff: Bajar de la Cruz a los pobres
 Pbro. Amadeo Pedroza P., c.j.m. Ciudad de México.
Pbro. Amadeo Pedroza P., c.j.m. Ciudad de México.
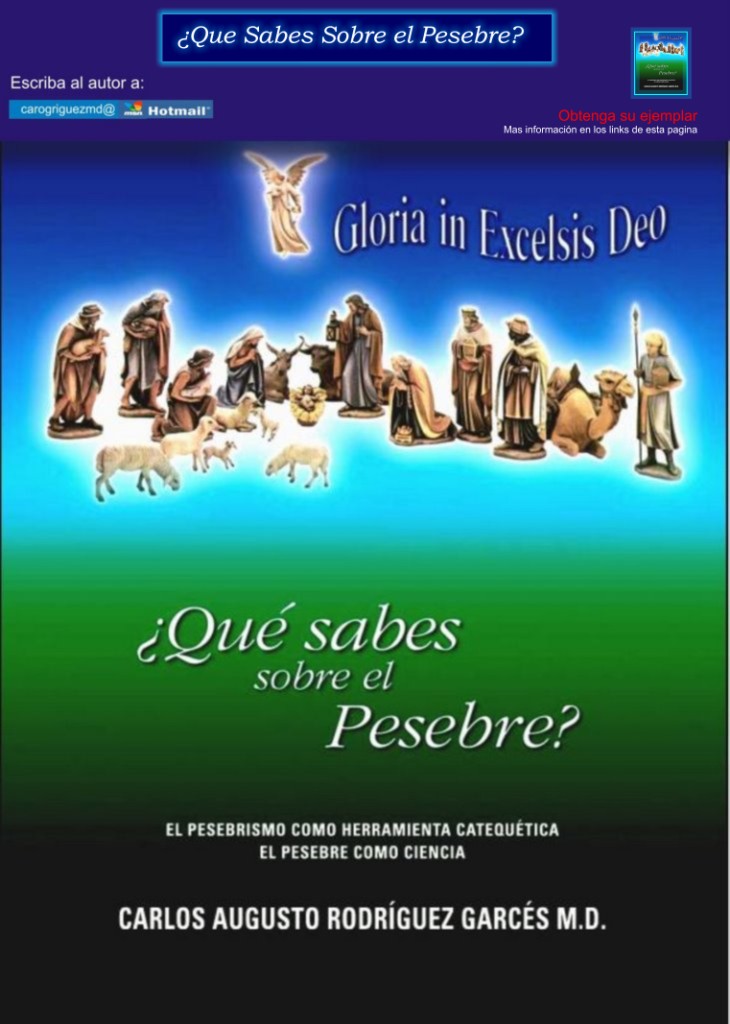
 En los capítulos 10 y 11 de su carta primera a los
En los capítulos 10 y 11 de su carta primera a los  2- “
2- “









 Sin la institución de Jesús no se puede comprender quién se encargará de la memoria de la celebración.
Sin la institución de Jesús no se puede comprender quién se encargará de la memoria de la celebración.









 Desde esta quebrada y fértil región de granito volcánico se observa
Desde esta quebrada y fértil región de granito volcánico se observa 


 Jesús, contrario a los demás muchachos "
Jesús, contrario a los demás muchachos "

